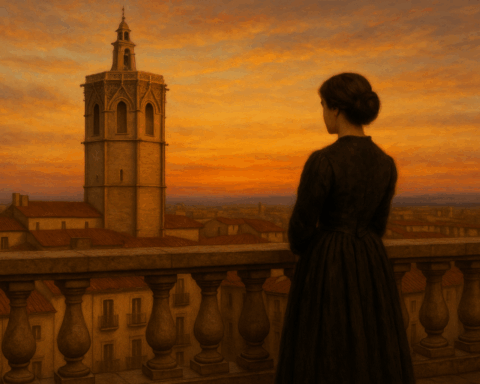Desde el corazón de los Poblats Marítims, las cofradías de la Semana Santa Marinera han tejido, durante más de un siglo, una de las tradiciones religiosas más singulares de la Comunitat Valenciana. Este especial ofrece un recorrido histórico y cultural por el origen, evolución y simbolismo de las hermandades que han dado forma a esta celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
El germen de una tradición marinera
La Semana Santa Marinera de Valencia tiene una raíz que hunde sus orígenes en el siglo XIX, aunque sus antecedentes se remontan incluso al XVIII, cuando las procesiones populares comenzaron a tener un carácter cada vez más comunitario en los antiguos pueblos de pescadores del litoral este de la ciudad: el Grau, el Cabanyal y el Canyamelar.
Estos núcleos, por entonces independientes del municipio de Valencia, fueron forjando una religiosidad profundamente vinculada al mar, a la vida dura de los hombres que se jugaban la vida faenando y a las mujeres que mantenían viva la llama de la fe en tierra. En este contexto nació una forma de vivir la Semana Santa diferente a la del resto de la ciudad: más íntima, más simbólica y profundamente ligada al entorno.
La aparición de las primeras cofradías
Las primeras cofradías y hermandades penitenciales tal como las entendemos hoy aparecen de forma documentada a finales del siglo XIX, aunque su organización inicial era mucho más informal. Se trataba de grupos de vecinos que, movidos por la devoción, decidían sacar a la calle pequeñas imágenes, realizar viacrucis o representar pasajes de la Pasión de Cristo con escenificaciones sencillas, pero cargadas de emoción y simbolismo.
A principios del siglo XX comienzan a consolidarse formalmente las primeras corporaciones religiosas, entre ellas:
- La Hermandad del Santo Sepulcro
- La Hermandad del Cristo del Salvador
- La Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores
- La Hermandad de la Crucifixión del Señor
- La Real Hermandad de Jesús con la Cruz
Estas entidades no solo nacen como expresión de fe, sino también como estructuras de cohesión social en barrios marcados por la precariedad económica y la dureza del trabajo en el mar. Las cofradías organizaban no solo actos litúrgicos, sino también ayuda mutua, redes vecinales y educación catequética.
Del fervor popular a la identidad colectiva
A diferencia de otras Semanas Santas de carácter monumental, como la de Sevilla o Valladolid, la de Valencia —y más concretamente la de los barrios marítimos— se caracteriza por su intimismo y por un fuerte componente de religiosidad popular.
Los pasos no recorren grandes avenidas, sino calles estrechas, muchas de ellas bordeadas por casas bajas tradicionales, donde las imágenes se encuentran con los vecinos cara a cara, en una cercanía que emociona. En algunos casos, las procesiones llegan incluso a la arena de la playa o al borde del mar, donde se realizan los actos más simbólicos, como la bendición de las aguas.
“La Semana Santa Marinera no es un espectáculo, es un sentimiento colectivo. Aquí no hay distancia entre el pueblo y la devoción”, señala Vicente Castelló, cofrade veterano de El Cabanyal.
Los símbolos: túnicas, capuces y estandartes
Cada cofradía tiene una indumentaria propia, cargada de simbología. Las túnicas suelen ir acompañadas de capuces o capirotes, guantes blancos, cinturones de esparto o fajines de colores que indican la pertenencia a una hermandad concreta.
Los estandartes, bordados a mano, representan a la imagen titular, junto con el escudo de la cofradía y su fecha de fundación. En muchos casos, las túnicas han sido heredadas durante generaciones, convirtiéndose en auténticos objetos de culto familiar.
El ritmo de las procesiones está marcado por los tambores y cornetas, y en algunas hermandades, por los tradicionales granaderos, que recrean la estética de la guardia napoleónica, generando una estampa única en la Semana Santa española.
La Junta Mayor: coordinadora de fe y tradición
En 1928 se crea la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, organismo que coordina a todas las cofradías y sirve de puente con las autoridades eclesiásticas y civiles. Desde entonces, la Junta ha sido esencial para mantener la unidad, garantizar el cumplimiento de las normas litúrgicas y conservar el espíritu tradicional de la fiesta.
Bajo su paraguas se agrupan actualmente más de 30 hermandades y corporaciones, algunas de ellas con más de un siglo de historia, y otras más recientes, creadas por nuevas generaciones de vecinos que siguen sintiendo esta devoción como algo propio.
Momentos emblemáticos de las cofradías
Cada hermandad tiene sus actos singulares, pero existen momentos clave que forman parte del imaginario colectivo de la Semana Santa Marinera:
- La Procesión del Silencio, donde las calles se apagan y solo se escucha el sonido de los tambores.
- El Encuentro de Jesús con la Verónica, representado teatralmente por vecinos.
- La Bendición del Mar, una de las escenas más conmovedoras, en la que las imágenes se acercan a la orilla para bendecir las aguas y recordar a los marineros fallecidos.
- El Encuentro Glorioso, el Domingo de Resurrección, que pone el broche de oro a la festividad en un ambiente más festivo y alegre.
La evolución: de la religiosidad al patrimonio cultural
Con el paso de las décadas, las cofradías han pasado de ser meros grupos religiosos a convertirse en guardianes del patrimonio inmaterial de los Poblats Marítims. Sus archivos, indumentaria, imágenes, documentos y obras de arte sacro son hoy un legado de incalculable valor para la historia de la ciudad.
La declaración de la Semana Santa Marinera como Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2011 ha supuesto un reconocimiento institucional, pero también un nuevo desafío: conservar la esencia sin renunciar a la proyección exterior.
El futuro de las cofradías: tradición viva
Lejos de estancarse, muchas cofradías están viviendo un proceso de renovación generacional, donde hijos y nietos toman el relevo de sus mayores. También se están abriendo espacios de diálogo con nuevos vecinos, se apuesta por la digitalización de los archivos y se trabaja en la mejora de la accesibilidad e inclusión.
“La tradición no es inmovilismo. Es memoria activa. Las cofradías siguen aquí porque han sabido adaptarse sin perder su alma”, explica Carmen Llorca, presidenta de una hermandad centenaria del Grau.